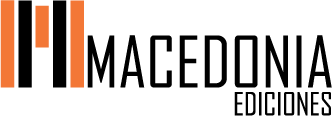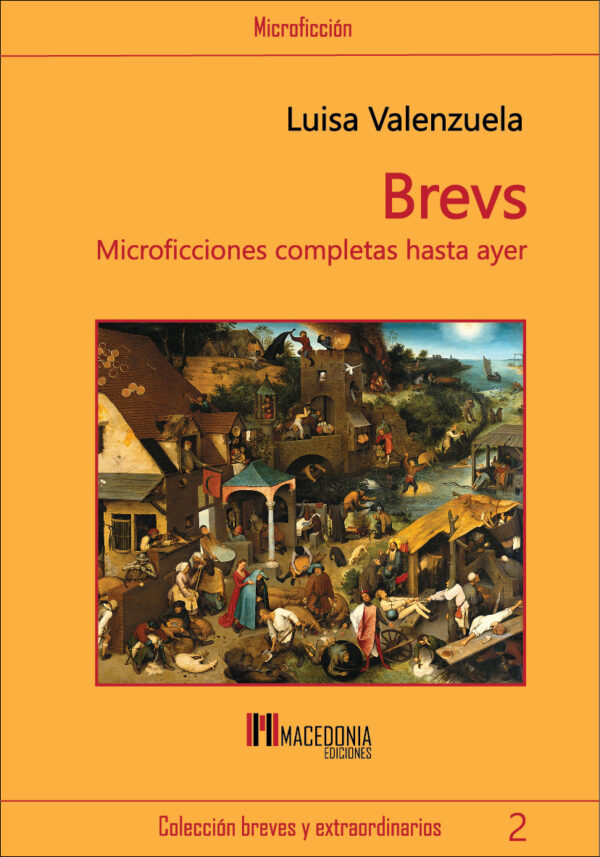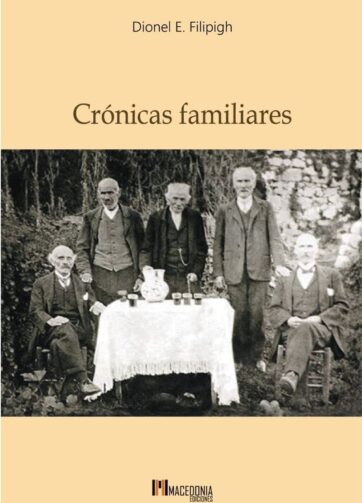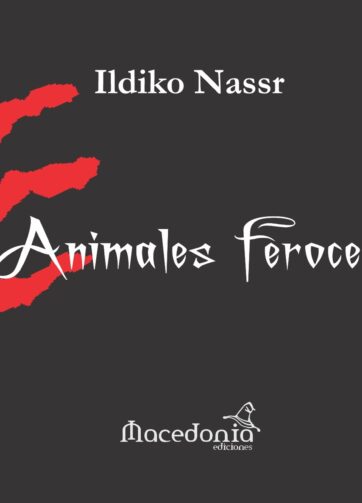Empecé a practicar este ágil arte sin saberlo, de muy joven, cuando en Radio Municipal a mediados de los ‘60 tenía un micro (apócope para microprograma, justamente) que llamé Cuentículos de magia y otras yerbas. El concepto de microrrelato como tal todavía no circulaba entre nosotros, los apodé los miniminis y sólo me animé a rescatar un par de ellos al publicar mi primer libro de cuentos. Transcurrieron muchos años, y años muy duros, y cierto día en medio del horror de la dictadura militar descubrí unas raras perlitas perdidas en
mis cuadernos de notas. En pleno 1979, a punto de partir con la intención de no volver, me entregué a un necesario autovandalismo y empecé a diezmar mi biblioteca. Había libros imposibles de llevar y entonces les arrancaba las páginas o los capítulos sin los cuales no podría seguir viviendo o al menos trabajando. Desarmaba libros con furia, para conservar sólo ensayos o cuentos sueltos.
Era una tarea dolorosa, hasta que empecé a espulgar mis propios cuadernos y entre el material ya usado o inusable o intransportable fueron apareciendo unos brevérrimos textos, como sombras de algo que nunca sería, como reflejos que insinuaban historias más allá de sus escasas palabras. Entonces armé lo que años después se convertiría en Libro que no muerde, publicado por la UNAM en México. Ahí le fui tomando el gusto a estos bonsai literarios hoy llamados microrrelatos, y cada tanto me pongo a cultivarlos en serio, sin regarlos por demás para que no crezcan y se conviertan en otros, porque el microrrelato ideal es el que apenas roza la superficie de una idea y se va, dejándonos un latido que —con suerte—, puede atraer otras vibraciones y alegrarnos el día.
Luisa Valenzuela
NARCISA
Como quién mira por la ventana del bar, miro la
ventana. El tipo que me ve desde afuera entra
para interpelarme.
—Me gustás.
—Lo mismo digo.
—¿Yo también te gusto?
—Nada de eso, me gusto yo. Me estaba mirando en el reflejo.