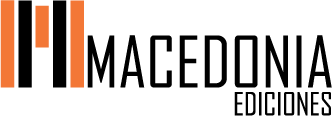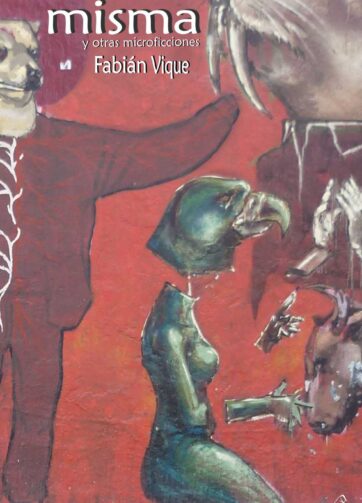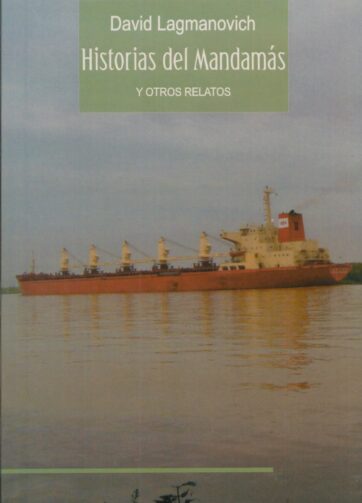El fin del mundo es inminente, o al menos así lo percibe el cúmulo de personajes atrabiliarios que atraviesa esta obra. Con el propósito de festejar un cumpleaños sin el compañero, estos entrañables sujetos se ven inmiscuidos en una noche apocalíptica, colmada de presencias ausentes, de una multiplicidad de conversaciones cuyo objetivo principal es el de luchar contra la pelotudez humana, y de un continuo andar sin rumbo aparente por el corazón de la Zona Oeste del Conurbano bonaerense.
Una atmósfera velada recorre cada momento de la infatigable noche que acaso es la última. El amanecer siempre está cerca, pero nunca llega, al igual que un misterioso pedazo de carne perdido en tiempo y espacio. Comprender las virtudes de la diacronía es sólo para elegidos, y en esta novela todos parecen intuirlo y llevarlo al extremo, cambiando ofrenda por ofrenda, sangre por sangre, para estar en armonía perfecta con el Universo y la Totalidad misma. Nadie intentará escapar de su destino sabiendo que la Providencia hará lo necesario para que el río fluya y bañe a los personajes, y también a los lectores, en un manifiesto sinsentido que esconde, quizás, en esa intríseca condición, el verdadero sentido del libro.
Alejandro Di Donato
(…) Habíamos convenido salir de la base a la hora del crepúsculo. Era el aniversario de nacimiento del Vocero. Pensábamos festejarlo. Claro que nada sucedía nunca como lo planeábamos. El Vocero finalmente se marchó antes de los festejos por su cumpleaños.
Me había pasado tiempo atrás con el hijo de mil putas de Tonio. Le organizamos una despedida de soltero de la cual todo mortal quisiese gozar. Nos rendimos ante los placeres báquicos y algunos de los otros. Apostamos pensamientos, sensaciones, devenires, durante una madrugada casi calma de agosto. Parecida a la que vendría, similar pero fría. Gélida, más bien.
Tonio nunca apareció, naturalmente. Lo sospechábamos, aunque no lo esperábamos posible. Acusó algunas razones que todos quisimos olvidar. Que los tiempos, que así son las cosas. Que las sorpresas son para la gilada. Y, veladamente, que ella.
Pero esta vez fue distinto. El Vocero se fue. Estaba con nosotros y se fue. No le importó festejar nada. “Delirios burgueses, me voy a dormir”, creo que le escuché. Y se subió al auto y se fue. (…)